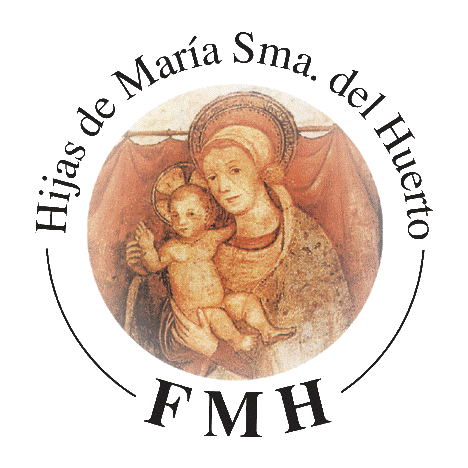EL ICONO DE LA TRINIDAD DE ANDREI RUBLEV

EL ICONO DE LA TRINIDAD DE ANDREI RUBLEV
A lo
largo de los siglos los teólogos han intentado adentrarse en el misterio de la
Trinidad, los santos lo han vivido, los místicos lo han gustado, pero fue
Andrei Rublev quien logró el mejor intento de pintarlo, para introducir en él
al pueblo cristiano. Su icono de la Trinidad es un compendio de teología
trinitaria que se ofrece a la mirada de la fe.
La
palabra ícono (o icono) es de origen griego, y significa “imagen”. Pero en la
tradición cristiana oriental, el ícono es mucho más que “un cuadro”: el ícono
es “como un sacramento”, en cuanto que –desde lo visible – quiere introducirnos
en el misterio invisible de Dios. Por eso, al ícono se lo venera, como la
imagen sagrada que es. Y, sobre todo, el ícono es camino hacia la contemplación.
En
este caso, el icono está inspirado en la visita de “el Señor” a Abraham junto
al encinar de Mambré. A través de esa escena del Antiguo Testamento se abre
todo un campo de simbología teológica que nos conduce hasta Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
En
primer lugar podemos ver la escena en general, tenemos Tres Personas sentadas
en torno a una mesa con una copa en medio. La Persona central resalta –además
de su posición – por el intenso rojo de su túnica que contrasta fuertemente con
el azul del manto (rojo: verdadero hombre; azul: verdadero Dios): es el Hijo de
Dios. Viene de un largo camino, por eso el cuello de su túnica está ligeramente
descolocado, una estola dorada cae sobre su hombro derecho. Está mirando hacia
su derecha, hacia Dios Padre que está vestido con una túnica azul casi
totalmente cubierta por un manto semitransparente. Está como recibiendo al
recién llegado, su postura es de reposo. A la derecha tenemos al Espíritu
Santo, cruzado por el bastón que sostiene con la mano izquierda. La mano
derecha casi parece apoyarse en la mesa para levantarse. La túnica es azul,
como en el caso de las otras dos Personas, pero el manto es de un verde igual
al del suelo sobre el que se apoyan los bancos en que están sentados los Tres.
El
azul de las túnicas representa la divinidad de las Tres Personas, iguales y
distintas a la vez. En el Padre, el azul casi no se ve, pues “a Dios nadie le
ha visto jamás”; y el azul está cubierto por un manto que tiene una multitud de
colores: dorado, plateado, azul, rojo, ocre, amarillo, tintes nacarados: es
como un arco iris, lo cual evoca que el Padre “es la fuente y el origen de toda
la divinidad”. En el Hijo, el azul se combina con el púrpura y muestra el misterio
de su amor hasta la muerte. En el Espíritu Santo, el azul se combina con el
verde (color que también tiene el suelo, a sus pies): es el “Señor y
vivificante” que da vida a toda la creación. Además, en el Espíritu, el azul
–que es la divinidad – se acerca al suelo, derramándose sobre la creación como
una cascada.
El Hijo tiene su cabeza vuelta hacia el Padre,
que es quien lo engendró; el Espíritu Santo tiene su cabeza vuelta hacia el
Hijo y el Padre, pues procede del Padre y del Hijo. El Padre tiene la cabeza
erguida, el Hijo algo inclinada, y el Espíritu Santo un poco más inclinada aún,
indicando estas mismas relaciones de origen.
Las
Tres Personas tienen un rostro muy semejante, para representar su igualdad. Otro elemento que muestra la igualdad de las
Tres Personas Divinas, es el hecho de –si unimos con líneas los dos extremos de
la mesa, con la cabeza de la Persona del Hijo, que está en el centro- obtenemos
un triángulo equilátero.
Por
otra parte, el rostro del Espíritu Santo se dirige –con mirada atenta– al rectángulo
que está en el frente de la mesa: el rectángulo representa al mundo (que tiene
cuatro puntos cardinales, cuatro estaciones y –según el pensamiento antiguo –
cuatro elementos: agua, fuego, tierra y aire: el cuatro es el símbolo del
mundo, como el tres es el símbolo de Dios).
Las
Personas muestran figuras esbeltas: el cuerpo es catorce veces el tamaño de la
cabeza, en lugar de siete veces (que es la dimensión normal).
Hay
un movimiento que parte del pie derecho de la Persona de la derecha, continúa
en la inclinación de su cabeza, pasa a la Persona central, arrastra irresistiblemente
el cosmos: la roca, el árbol, y se resuelve en la posición vertical de la
Persona de la izquierda, donde entra en reposo, como en un receptáculo... un
hogar.
Y
vemos que, si bien el mundo está más acá de Dios, como un ser de naturaleza
diferente, al mismo tiempo está incluido en el círculo sagrado de la comunión
de la Trinidad como nos enseña San
Pablo, cuando dice que “en Dios vivimos, nos movemos y existimos”
El
cuadro se puede dividir en dos zonas, una rectangular superior, donde se ven
una casa, un árbol y una montaña. Son signos de las grandes realidades
religiosas del Antiguo y del Nuevo Testamento. La casa es el lugar de la
presencia de Dios en medio de su pueblo (el Templo en el Antiguo Testamento;
Jesús –y la Iglesia – en el Nuevo Testamento; y también la Casa del Padre, en
el cielo futuro), el árbol es el lugar de la prueba (la prueba que vence al
hombre en el árbol del bien y del mal del que come Adán y aquella en la que el
hombre sale vencedor en el árbol de la cruz) la montaña es el lugar de la ley
(la que dio Moisés en el Sinaí y la nueva ley de Jesús en el sermón del monte);
y también donde Elías percibió al Señor como “el susurro de una brisa suave”,
ámbito de misterio: la elevación, el éxtasis, el aliento de los espacios y de
las cumbres proféticas. Entonces, por una parte, el fondo del cuadro es una representación
simbólica que, de algún modo, intenta abarcar toda la historia de la salvación.
Pero, por otra parte, estos tres elementos simbolizan toda la creación: la roca
representa los elementos materiales de la creación; el árbol representa los
seres vivos; y la casa, representa la actividad humana en el mundo, la cultura
que implica “la tierra y el trabajo del hombre”.
En
definitiva, entonces, los tres elementos que están en segundo plano representan
toda la creación y toda la historia de la salvación. Pero, en primer plano,
están las Personas divinas, que son quienes crean y salvan
Pasando
a la organización de las Tres Personas que están en primer plano observamos que
están estructurados en forma circular. Un círculo exterior los enmarca y un
círculo interior, señalado por el borde de la manga de la Persona central,
reitera y profundiza el movimiento circular de la imagen. Esta organización
circular hace que el cuadro tenga un movimiento propio, la mirada del
observador es conducida de una Persona a otra, en un camino infinito. Es la
vida del Dios trino que se pone ante nuestros ojos. Dios no es un puro permanecer
en sí mismo, un absoluto quieto y muerto, sino que el ser de Dios es un
permanente salir de sí una dinámica eterna de donación y comunión en la que nos
va introduciendo la circularidad del cuadro.
Todo esto da a la imagen, un “movimiento inmóvil” que evoca la Vida y
Perfección infinitas de la Trinidad.
Esta
vida se enmarca en un doble octógono que forman las bases sobre las que están
situados los sitiales de las Personas laterales en combinación, bien con las
cabezas de estas mismas Personas, bien con la casa y la montaña del plano
superior. El ocho representa el octavo día, el primer día de la nueva semana,
es el domingo de la resurrección. Este día tiene dos centros, por una parte la
copa, que representa la Eucaristía, por otra parte el seno de la Persona
central: el Hijo.
A
través del amor de Cristo, que se nos ofrece como realidad creada en la
Eucaristía, se realiza la nueva creación, el nuevo tiempo de la salvación que
es apertura a la eternidad de Dios. Compartir la copa eucarística es adentrarse
en el misterio del amor que mana del seno de Cristo.
Esta
unión entre la Eucaristía y Cristo queda realzada por una tercera estructura:
las siluetas de las Personas laterales representan una copa, reproducción de la
copa central. Esta segunda copa, resultado de la conjunción de la obra del
Padre y del Espíritu que sostiene al Hijo, manifiesta el contenido de la copa
central: Jesucristo, el salvador que viene de un largo camino de muerte
simbolizado por el cuello descolocado de su túnica, pero también de resurrección
y gloria que se muestran en la estola dorada que luce. La invitación de Dios en
la Eucaristía es una invitación a hacernos hijos en el Hijo, no sólo
compartimos la copa, sino que nos hacemos parte de ella, el sacrificio y el
triunfo de Cristo son también nuestro sacrificio y nuestro triunfo.
Además,
si trazamos la línea horizontal que une los dos extremos superiores de “la copa
grande”, vemos que esa línea horizontal pasa justo por encima del corazón del
Hijo. Y, si –a esa línea horizontal – la cruzamos en el medio con una línea
vertical, que vaya de la cabeza del Hijo a “la copa pequeña” que está sobre la
mesa, nos queda el dibujo de... ¡la Cruz!
Las
manos de las Tres Personas convergen en el signo de la eucaristía: ésta es el
punto de aplicación del amor divino: las Tres Personas Divinas realizan
conjuntamente la salvación del hombre, y este es el tema de su diálogo, evocado
en la centralidad de la copa.
La
presentación de la Eucaristía no se realiza simplemente como algo externo, sino
que el autor quiere con el cuadro invitarnos a participar de ella. Si dividimos
las partes superior e inferior del cuadro nos daremos cuenta de un efecto
importante. En la parte superior aparece resaltada la figura central, el Hijo.
Si el cuadro fuese únicamente esta parte superior pensaríamos que el Hijo está
situado delante de las otras dos figuras. Sin embargo, cuando miramos la parte
inferior del cuadro de forma independiente el efecto es el contrario, la
colocación de la mesa y de las piernas de los dos comensales produce el efecto
de que la Persona central está más retirada. Por medio de esto se produce una
estructura espacial cóncava, es como si fuésemos invitados a entrar dentro de
la mesa, el Hijo se adelanta a llamarnos a ella.
Además,
si imaginamos una cuarta persona, parada sobre la parcela de suelo que está
frente a la mesa –persona que nos representaría a nosotros, que estamos invitados
a entrar en la imagen –, veremos que entre las cuatro cabezas se dibujaría,
entonces, un rombo regular.
Situados
en el interior de esta mesa eucarística podemos asistir a la relación entre las
Tres Personas Divinas, es una relación doble que se establece a través de las miradas
y de las manos. Las miradas representan la relación interna de las Tres Divinas
Personas, las manos su participación en la historia de la salvación. Hay un
cruce de miradas entre el Padre y el Hijo, y en el centro de este cruce se
introduce la mirada del Espíritu Santo, es la vida interna de la Trinidad de
Dios, continua generación de amor entre el Padre y el Hijo y continua presencia
de amor recogido en el Espíritu.
Y
este amor divino no está destinado a permanecer encerrado en Dios, al
contrario, se derrama en el mundo, la mano del Padre envía al Hijo que con la
suya, al mismo tiempo que bendice la copa eucarística, señala al Espíritu en
quien se recoge toda bendición para la salvación del mundo.
Si
finalmente nos fijamos en los bastones nos daremos cuenta de que, al mismo tiempo
que señalan los espacios de las Tres Divinas Personas, entre el segundo y el
tercero enmarcan el pie del Espíritu Santo. Es Dios que está a punto de
levantarse y salir a nuestro encuentro.
Y
aquí nos quedamos, hemos entrado en la vida misma de Dios, la hemos contemplado
y la hemos gozado, ahora esa vida se dirige a nosotros, a nuestra vida creada
para llenarla con la gracia divina.
Por
eso podemos invocar a la Trinidad divina diciendo: “Dios mío, Trinidad que adoro, ayúdame a
olvidarme enteramente de mí mismo para establecerme en ti, inmóvil y apacible
como
si mi alma estuviera ya en la eternidad; que nada pueda turbar mi paz, ni hacerme
salir de ti, mi inmutable, sino que cada minuto me lleve más lejos en la
profundidad de tu Misterio.
Pacifica
mi alma. Haz de ella tu cielo, tu morada amada y el lugar de tu reposo.
Que
yo no te deje jamás solo en ella, sino que yo esté totalmente allí, totalmente despierto en mi fe, totalmente en
adoración, totalmente entregado a tu acción creadora”.
(Oración de la carmelita descalza Beata Isabel de la Trinidad)
 Español
Español Portugués
Portugués