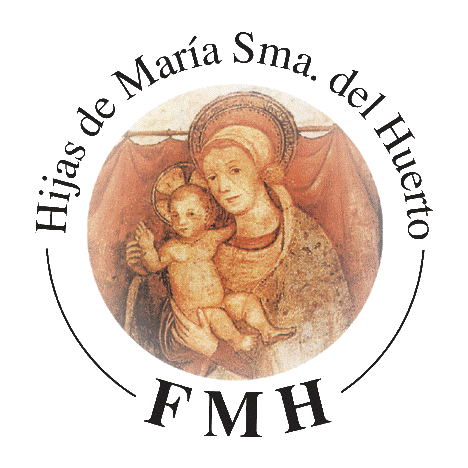PARA LA FIESTA DE CORPUS CHRISTI
Si considero la piedad
exterior, la solemnidad, el gozo, la concurrencia y el hermoso cuidado que
vosotros tenéis para hacer solemne y grande un día tan bello y de tanta gloria
para la Iglesia
Católica, debo reconocer, que vuestra devoción es digna de
verdaderos cristianos y que vuestra fe en el más venerable de nuestros
misterios y el más grande de nuestros Sacramentos, es viva, grande y sincera.
¿Será así, mis hermanos? Yo quiero creerlo; quiero esperarlo, al menos de la
mayor parte de vosotros; pero a la vez, si considero profundamente la situación
y examino la conducta de muchos y la naturaleza de esta fe, cuánto me hace
dudar, si tienen realmente una fe verdadera y cómo debería ser la fe en la Santa Eucaristía,
a la que tantas maravillas se dedica en la presente festividad. Debiendo
hablaros brevemente sobre este Misterio, yo no sabría qué aspecto elegir como
más oportuno y más provechoso para la fe de todos. Quiera el Señor, que yo me
engañe en mis sospechas y en mis temores; pero después de haberos dado una idea
de la sagrada solemnidad, yo quiero hablaros de esta fe. Servirá entonces mi
reflexión para consolaros, servirá para acrecentar y animar esta santísima fe y
servirá para daros una idea del espíritu que debe animar en estos días a un
verdadero cristiano - Haced esto en memoria mía - siempre que hagáis esto,
hacedlo en memoria mía -.
La devoción al Santísimo
Sacramento es antigua como la
Iglesia misma y es quizás la primera que en la Iglesia se haya
practicado, ya que el Señor instituyó la Santa Eucaristía
antes de ir a la muerte y recomendó a sus discípulos de practicarla en memoria
de Él; es muy probable que los Apóstoles con la frecuencia del Santísimo
Sacramento buscaran confortar su espíritu antes de la venida del Espíritu
Santo. Luego, la Iglesia
ha celebrado siempre la memoria de esta grandiosa institución del Jueves Santo,
en el cual el Señor, para darnos la prueba más grande que nos pudiese dar un
Dios, se quedó Él mismo, totalmente en cuerpo,
sangre, alma y divinidad bajo las especies eucarísticas del pan y del
vino, para ser no sólo compañero, guía y consuelo en este valle de miseria y de
llanto, sino verdadera comida y verdadera bebida, por la cual unirnos
estrechamente a Él con vínculos de amor mucho más duraderos y perfectos. Pero
habiendo comenzado, con el correr del tiempo, a enfriarse en los fieles la
devoción y la fe hacia tan sacrosanto misterio y habiendo surgido diversos
herejes que esparcían errores en torno a la presencia real de Jesucristo, Dios
dispuso, que se instituyese una fiesta particular la que, precisamente, se
celebra en este día. El Señor mismo la reveló a la Beata Juliana de
Cornelione en los comienzos del siglo XIII1. Desde el principio fue establecida
en la Diócesis
de Liegi, de donde era la Santa,
luego en la Fiandra
y poco después, en el pontificado del Papa Urbano IV, en toda la Iglesia. Aquí, se
hace necesario, referir el milagro que dio la ocasión.
En Bolsena, lugar poco distante
de la ciudad de Orvieto, había un sacerdote que después de haber consagrado el
pan y el vino, dudaba si realmente se habían convertido en el Cuerpo y en la Sangre de Jesucristo.
Mientras él estaba así, perplejo y lleno de dudas, vio de improviso brotar
Sangre de la Hostia,
que manchó todo el corporal; otros recuerdan que, habiendo por negligencia
dejado caer sobre el corporal una gota de sangre y habiendo procurado cubrir su
falta haciendo varios pliegues sobre la parte del corporal en la que había
caído la Sangre,
vio que la misma Sangre había pasado por todos los pliegues dejando en cada
pliegue una mancha roja de sangre en forma de Hostia. El milagro cubrió de
confusión al incrédulo sacerdote y habiendo llegado a oídos del Pontífice que,
precisamente, se encontraba en Orvieto, ordenó que le fuese llevado
procesionalmente el milagroso corporal. Testimonio del milagro, además de San
Antonino y los más insignes escritores de las cosas eclesiásticas, es el mismo
corporal, que con suma reverencia se venera en el Duomo de la misma ciudad de
Orvieto, que fue construido en memoria del gran milagro. Sucedió entonces que
el Sumo Pontífice Urbano, instruido por las visiones de la Beata Juliana y
testimonio ocular del gran prodigio, extendió la solemnidad, que ahora
celebramos, a toda la Iglesia,
dando ejemplo, él mismo, al celebrarla en la Sede Apostólica.
De esto tuvo origen la solemne procesión que fue luego aprobada por otros
Pontífices y enriquecida con Indulgencias; el Concilio de Trento no sólo
confirmó la solemnidad y la procesión, sino que la llamó ‘triunfo sobre la
herejía’, excomulgando a quienes tuviesen la osadía de reprobarla2.
Os dije, que el sacrosanto
Concilio de Trento la llama ‘el triunfo sobre la herejía’, ya que Berengario,
Lutero, Calvino y otros herejes, unos bajo un aspecto y otros bajo otro, negaban
la presencia real de Jesucristo en la Santa Eucaristía
y discutían inútilmente sobre esta solemnidad y sobre estas procesiones, como
si fuesen objetos supersticiosos e indignos. En efecto, parece un verdadero triunfo sobre la herejía
y la impiedad ver pasear por nuestras calles al Señor Sacramentado y ver al
pueblo cristiano y fiel que, después de haber puesto tanto empeño en limpiar y
en adornar como para una fiesta las mismas calles, se inclina, se postra, lo
adora de rodillas y triunfante lo acompaña con devoción al sagrado templo entre
cantos de júbilo, de ternura, de exaltación y de paz. ¿No es verdad, mis
hermanos, que vuestros corazones parecen exultar por tan grande triunfo y que,
junto a la Iglesia,
os sentís movidos a gritar también ‘anatema’ a todos los que buscan debilitar y
enervar nuestra creencia, o que tuviesen la audacia de censurar una tan santa y
religiosa costumbre? Yo alabo y apruebo vuestro celo y vuestro fervor; pero
estamos aquí para haceros observar que si nuestra poca fe no llega a ser
herejía, sin embargo, es tan pobre, tan débil y tan pálida, que para muchos,
puede decirse, que apenas la tienen y que para la mayor parte, no la tienen
como corresponde a verdaderos fieles y a verdaderos hijos de la Iglesia Católica.
Yo considero el Sacramento de la Eucaristía en cuatro
diversos aspectos, que son los más aptos para hacernos conocer, si nuestra fe
es frívola y ligera o es constante y fervorosa. Es decir, lo considero en el
Santo Sacrificio de la Misa,
en la que el Señor de nuevo se ofrece por nosotros al Padre, como lo hizo una
vez allá en el Calvario; lo considero conservado en nuestras iglesias y en los
sagrados tabernáculos, en los cuales se complace quedarse para estar siempre
con nosotros; luego lo considero en la Santa Comunión, en
la que se da como alimento y bebida a quien se complace en querer recibirlo; y
lo considero, finalmente, expuesto a la adoración pública o llevado
procesionalmente por nuestras calles, como suele hacerse en estos días.
Comenzando por la primera, yo
pregunto: ¿cuántos serán entre nosotros, que tienen gran estima y que
participan con mucha atención en el Santo Sacrificio de la Misa? Hay quien asiste alguna
vez, pero disipado, distraído y sin piedad; quien se contenta de asistir el día
de fiesta, pero con tan poca devoción, protestando del lugar demasiado incómodo
o del sacerdote demasiado largo. Otros oyen la Misa por costumbre y para no dar que hablar a la
gente, sin poner atención en la gran víctima, que se ofrece al Eterno Padre por
sus graves y enormes pecados; otros, mientras asisten, se la pasan en charlas,
discursos y fantasías y por tanto en pecado; y mientras el Señor ofrece a la
eterna justicia su cuerpo, su sangre, su divinidad, su pasión y su muerte, para
aplacarla hacia nosotros, en el mismo momento ellos parecen despreciarlo. ¿Y
nosotros osaremos decir que aquellos están animados de una fe pura, de una fe
viva, de fe digna de verdaderos cristianos? No, el mismo poco aprecio, que se
tiene por el sacrificio eucarístico, ¿no es una prueba de nuestra falta de fe?
Imaginaos por un instante, que un hombre tuviese en su poder el mundo entero,
que fuese todo suyo y que pudiese ofrecerlo a Dios; es más, que él tuviese en
su poder el cielo, la tierra, los hombres y los ángeles mismos, y pudiese hacer
un sacrificio a Dios; él no habría tenido nada que fuese digno de Dios, que
pudiese merecerle su gracia, porque todas las criaturas que existen y todas
aquellas que pueden existir, son nada delante de Dios. Dios nos ha provisto un
sacrificio digno de Sí, queriendo ser Él mismo la víctima. Nosotros no le damos
importancia, lo profanamos ¿y después queremos decir que nuestra fe es grande y
sincera?
Pero yo quiero suponer, que
vosotros sois todos diligentes en el participar en la Santa Misa y que
participáis con gusto, con piedad y con verdadera devoción. Pero ¿cuál es el
cuidado y la diligencia que tenéis en venir frecuentemente a visitarlo y
adorarlo en la iglesia? Vosotros sabéis que Él, por su infinita bondad, para
nuestra consolación y para nuestra salvación, quiere estar continuamente, día y
noche, en nuestras iglesias y que allí permanece como sentado sobre el trono de
su misericordia, llamando a todos e invitándolos para enriquecerlos con sus
gracias y colmarlos de sus tesoros. ¿Por qué, entonces, siempre lo dejamos tan
solo? ¿Por qué la Iglesia
está siempre desierta y pareciera que ni siquiera nosotros recordamos que
exista esta casa en la que Él habita? Yo sé bien que la mayor parte de
vosotros, ocupados en los asuntos de la tierra y en el gobierno de vuestras
familias, no tenéis ni siquiera el tiempo para visitarlo, pero cuántas veces,
que podríais hacerlo, sin embargo no lo hacéis. ¡Cuánto tiempo, que gastáis
ociosamente, en charlas, en disipaciones y quizás en pecados, y que podrías
utilizar en la iglesia para vuestra salvación eterna! ¡Cuántos que podrían
pasar días enteros en la
Iglesia mientras que pierden días enteros sin hacer nada o
haciendo el mal! Vosotros lo recordasteis al menos en el día de la fiesta y en
vez de pasar el tiempo en juegos, en paseos peligrosos, en chismes, en visitas,
por las plazas y por las calles, algunas veces con escándalo y con admiración
de quien os escucha y de quien os mira, os complacéis de venirle a hacer
compañía y a tratar con él sobre la causa de vuestra salvación eterna.
Vinisteis al menos con fervor y con piedad a participar en las sagradas
funciones o a escuchar la
Palabra de Dios; pero ¡oh Dios! ¿Quién sabe decirme cuántos
vienen y asisten con verdadera piedad? ¿Quién sabe con qué miras, qué
intenciones y qué fines esconden en su seno tantos y tantas viniendo a la
iglesia bajo la apariencia de venir a adorar al Señor? ¿Quién sabe, si mientras
Él está aquí, todo piedad y todo amor, para acoger nuestras súplicas y para
quitar de nuestras almas el demonio y el pecado, algunos sólo vienen para hacer
más esclavas sus pobres almas? Yo no quiero creer, que se alberga tanta
impiedad en algunos de vosotros; pero, de todas maneras, se ve en tantos y
tantas un cierto aire de vanidad, de desprecio, de inmodestia, que hace temer
demasiado y que, aún sin intenciones y sin fines malos, puede ser peligrosa.
Recordemos, hermanos, que Dios los abomina, recordemos que no lo haríamos
delante de un príncipe de la tierra si supiéramos que no le cae bien;
recordemos, finalmente, que si éste es el lugar en el cual Dios dispensa las
más ricas misericordias para quien lo frecuenta con modestia, con temor y con
piedad, es igualmente un lugar terrible para quien lo profana con su inmodestia
e irreverencia.
Pero el punto en el que creo
más falta nuestra fe, es la
Santa Comunión. No hablo aquí, queridos hermanos, de
aquellos, que comulgan mal y que se acercar a recibir al Señor con el alma
manchada de graves pecados. ¿Quién no sabe que esto es un enorme sacrilegio y
una traición peor que la de Judas, capaz de hacer temblar a quien tiene fe?
Tampoco me refiero a aquellos que tienen la osadía de dejar pasar la Santa Pascua sin ir a
la propia parroquia para cumplir el precepto pascual, estoy persuadido que
vosotros sabéis cuán grave es la obligación de hacerlo y cuántas penas asumen
aquellos que lo olvidan; si alguno hubiese entre vosotros, quiere decir que no
teme ni la excomunión amenazada de la Iglesia, ni los impedimentos en que incurre. Yo
hablo de aquellos que no se preocupan de frecuentar, lo más posible, la Santa Comunión.
Jesucristo mismo nos dice - El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida
eterna - (Jn 6,54); ahora bien, ¿cómo
puede estar la vida en quien se alimenta raramente del Pan que la da? ¿Cómo
puede ser que no duerma la fe de aquel que, sabiendo que un Dios se esconde
bajo las especies de pan y de vino, por deseo de unirse a él y de estar con él,
no se preocupa de recibirlo, rehúsa alimentarse de Él y lo desprecia, como si
fuera cosa de nada o de poco? ¿Cuántas preocupaciones y cuántos afanes nos
tomaríamos para visitar con frecuencia a un rey de la tierra si se tratase de
agradarle, con la sola esperanza de tener algún premio, alguna dignidad, algún
puesto y aún sólo por el vano placer o el vano honor de poder acercarse y servirlo
sin ningún fruto; no ahorraríamos ni esfuerzos, ni viajes, ni peligros y,
pudiéndolo, ni siquiera gastos. Ahora bien, tenemos aquí al Rey del cielo y de
la tierra, el Señor de los señores, el soberano de todos los monarcas, es más,
aquel monarca ante el cual todos los hombres y todas las criaturas desaparecen
y casi ni se ven; un Dios de infinita grandeza, de infinita bondad, de
infinitas perfecciones; un Dios que viene en busca de nosotros, sin tener en
vista su propio interés, sino solamente nuestro bien; un Dios que quiere
hacernos felices, que tiene todo lo que es necesario a la felicidad, de la
manera más perfecta, más grande, sin límites y sin el cual no podemos ser
felices jamás; un Dios, que para hacernos felices no ha ahorrado nada, ni siquiera
a Sí mismo; un Dios, que continúa dándose totalmente y que, más aún, se pone en
nuestras manos, para que podamos servirnos de Él como queramos...; pero dije
poco: un Dios, que se hace nuestro alimento y nuestra bebida, para hacernos
partícipes de su divina naturaleza; o mejor todavía, diría San Pedro, para
hacernos otros tantos dioses y nosotros ¿dejamos a este Dios en abandono? Y
nosotros ¿no nos preocupamos de Él? ¿Y pretenderemos tener fe? ¡Dios inmortal!
Están estáticos por el asombro los ángeles mismos, parecen casi envidiar
nuestra suerte; y nosotros, miserables criaturas, ¿no le hacemos ningún caso?
Por un juego, por una diversión, por una vanidad, por un capricho, por una
miserable ganancia, por una satisfacción indigna, se emprenden largos viajes,
se soportan penosos trabajos, se gasta sin límites y algunas veces no se tiene
ni siquiera el cuidado de la salvación y de la vida; para ir a recibir a Dios,
a poseer a Dios, y a poseerlo en una manera tan grande, tan admirable, tan
provechosa, como cuando se lo recibe en la Santa Comunión, se
tiene dificultad en ocupar dos o tres horas de tiempo en una iglesia, o
sacrificar una media jornada, perder una fiesta, que también puede emplearse en
obras de piedad? ¿Qué temes perder, padre de familia, cualquiera sea tu edad,
si en tantos días festivos y solemnes fueras a la Iglesia para frecuentar
los Santos Sacramentos, en vez de emplearlos en charlas, en cosas inútiles y en
pasatiempos? ¿Qué perderíais, jóvenes disipados, cuando Dios sabe cómo empleáis
malamente el tiempo de la
Fiesta y cuánto aumentáis los remordimientos de vuestras
conciencias? Sé que se piensa de una manera y se hace de otra. Sé que otras
cosas y cuidados tenéis en el corazón que os impiden disponeros y prepararos
bien para recibir la
Santa Comunión. Sé que aún os pesa demasiado el deber de la Pascua y alguna vez durante
el año; pero también sé y entiendo, que no es ésta una fe de verdadero
cristiano y que no basta sólo con no ser herejes e incrédulos declarados para
decir que tenemos verdadera fe. Por tanto, podemos exultar y alegrarnos en este
gran día por los triunfos que nuestra fe en Jesús Sacramentado ha logrado sobre
la herejía, pero no podemos exultar por el triunfo que esta misma fe logra
sobre el corazón de la mayoría de nosotros.
Me queda ahora por deciros
algunas palabras sobre la manera con la cual nuestra fe se comporta frente al
Señor Sacramentado cuando es expuesto a la veneración pública o es portado en
las procesiones. Aquí es precisamente donde vuestra fe, a mi juicio, se manifiesta
más viva, más grande y más animada. He comenzado por alabaros y de nuevo debo
alegrarme con vosotros por el entusiasmo con el cual concurrís a recibir la Bendición Sacramental
todas las veces que se la administra y especialmente por el empeño que tenéis
precisamente hoy para hacer más espléndida y más bella la solemne Procesión.
Pero permitidme dudar todavía algún poco en esto, si no de todos, al menos de
algunos. Aquellas decoraciones y aquellos ornamentos, con que habéis
embellecido vuestras calles, aquellas flores que habéis esparcido y cualquier
otra cosa que podéis haber hecho con este fin, habrían tenido algún otra mira
que la de honrar a Jesús Sacramentado? ¿Aquellas ropas, aquel vestir
extraordinario están dirigidos a hacer más brillante y más devota la sagrada
solemnidad o quizás está dirigido sólo para hacer ostentación, aparecer, o
sobresalir entre la gente? Así como habéis sido cuidadosos en embellecer
vuestras personas, vuestras casas y vuestra Iglesia, ¿lo habéis sido otro tanto
para purificar vuestras almas del pecado y adornarlos de verdadera devoción o
bien no habéis tenido ningún cuidado y en vez de detestar y de confesar
aquellas faltas, aquellos vicios, aquellos pecados, habéis concebido nuevos
planes, alimentado nuevos afectos y aceptado pensamientos indignos? La
concurrencia, la afluencia, la constancia con que habéis acompañado la santa
procesión ¿estaba totalmente dirigida y no tenía otra mira que honrar a Jesús
Sacramentado? Aquellos cánticos, aquellas alabanzas, aquellas plegarias ¿sólo
miraban a ser escuchadas por Él y a honrar sólo a Él? ¿Les parece que imitaban
a los ángeles, que lo alaban y están a su alrededor todos reverentes,
respetuosos, inflamados de un gran amor y casi temblorosos por el sumo respeto?
Si es así me alegro de nuevo y me consuelo con vosotros; os alabo y ruego al
Señor que os bendiga y conserve siempre así. Pero si alguno ha participado con
el alma y con el corazón manchado de graves pecados, sin pensar en detestarlos,
si alguno hubiese hecho todas estas cosas por vanidad, si alguno hubiese venido
por curiosidad, si alguno se hubiese aprovechado de estas sagradas funciones
para hacer más mal que bien, si alguno en vez de edificar con su modestia, con
el recogimiento, con la piedad, hubiese en cambio escandalizado a su prójimo
con la vanidad de su comportamiento, con la inmodestia en su vestir, con risas,
con bromas, con discursos, o de cualquier otra manera, sabed que en vez de
tener motivos para alegraros, tenéis motivos para llorar. Recordad en tal caso,
que la fe que habéis demostrado no es verdadera fe, sino infidelidad,
ingratitud y traición. Recordad, entonces, que esta solemnidad y estas
procesiones, en vez de atraer sobre vosotros las gracias de Dios y sus
bendiciones, os atraen maldiciones y castigos. ¿Os parece, mis queridos hijos,
que el Señor no estará bastante irritado por nuestros pecados? ¿Os parece que
no hemos todavía probado demasiado sus castigos? ¿Os parece que podemos todavía
provocarlo?
¡No, piadoso Señor
Sacramentado! En un día de tanta gloria para Ti, y de tanta alegría para
nosotros, no consideres nuestras faltas y las almas disipadas, sino sólo las
más devotas, que os sirven y adoran con fidelidad. En tiempos de tanta
misericordia no hagáis caso de nuestras frialdades y de nuestros descuidos,
sino sólo la fe católica, con la cual en la Hostia Sagrada
veneramos vuestro Cuerpo, vuestra Sangre, vuestra alma y vuestra divinidad,
como los Santos honran en el Cielo y creemos en tu presencia real como un día
estuviste sobre la Cruz
y ahora os encontráis en el Paraíso. Mirad, amado Jesús, mirad los males que
nos oprimen, las guerras obstinadas que tiende a nuestras almas el infernal
enemigo y en memoria de Aquel que tanto ha hecho para abrirnos las puertas del
cielo, danos esta Hostia sacrosanta en la que reside tanta fuerza y tanta
gracia que nos hace capaces de poder superar todo y entrar verdaderamente en el
cielo. Haced que nuestras plegarias, nuestras alabanzas sean devotas y
sinceras, de manera que, después de haberos honrado aquí en la tierra verdadero
Dios con el Padre y con el Espíritu Santo, seamos admitidos a la vida feliz del
Cielo, que es nuestra patria para alabaros y bendeciros eternamente: - A Dios,
Uno y Trino, sea gloria sempiterna; a Él que aquí se dona, en la patria
celestial nos da la vida eterna..
DISCURSOS Y PANEGÍRICOS, A.
GIANELLI
M 3, pág. 379-391
Aut. Pred. mss. Vol 3, p. 12 int. 7.
El Señor instituyó la Santa Eucaristía
antes de ir a la muerte y recomendó a sus discípulos de practicarla en memoria
de Él; es muy probable que los Apóstoles con la frecuencia del Santísimo
Sacramento buscaran confortar su espíritu antes de la venida del Espíritu
Santo. Luego, la Iglesia
ha celebrado siempre la memoria de esta grandiosa institución del Jueves Santo,
en el cual el Señor, para darnos la prueba más grande que nos pudiese dar un
Dios, se quedó Él mismo, totalmente en cuerpo,
sangre, alma y divinidad bajo las especies eucarísticas del pan y del
vino, para ser no sólo compañero, guía y consuelo en este valle de miseria y de
llanto, sino verdadera comida y verdadera bebida, por la cual unirnos
estrechamente a Él con vínculos de amor mucho más duraderos y perfectos.

 Español
Español Portugués
Portugués