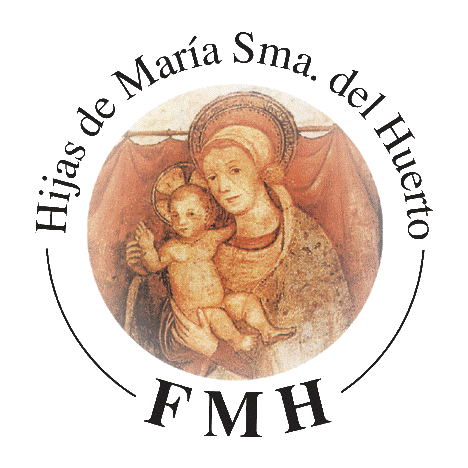Prédica de Gianelli sobre el fariseo y el publicano
VOLVIÓ A CASA JUSTIFICADO
“Les digo que éste bajó a su
casa
reconciliado con Dios y el otro no”
Lc 18,14
Nos
asombraríamos si un ave del pantano, pretendiera desafiar en el vuelo al
águila; igualmente nos asombraríamos si un niño enfermo o un anciano decadente,
presumiese desafiar a un soldado, fuerte y valiente, para desarmarlo, y
arrancarle la victoria.
¿ Y no nos
maravillamos, si el orgullo del hombre llega a hacer ostentación de las cosas
más tontas y se erige contra Dios y hasta llega a despreciarlo?.
Por el
pecado original, presente en todo hombre, el orgullo es un mal que toda persona
lleva en sí; puede vencerlo, pero no
destruirlo completamente.
El orgullo
es indigno del hombre que lo nutre, es ofensivo en relación a Dios y
perjudicial en el camino hacia la santidad.
Son estas
las enseñanzas que nos ofrece el presente texto evangélico. La parábola ya la
explicó el mismo Jesús. A nosotros se nos invita a hacer de la misma, una aplicación
seria a nuestra vida, a nuestro modo de ser y de actuar, porque Dios humilla a
los soberbios y enaltece a los humildes.
La ocasión
de esta parábola de Jesús, fueron algunos hombres, casi seguramente
pertenecientes a los escribas o a los fariseos, los cuales, ostentaban
seguridad, como si estuvieran confirmados en gracia, asumían actitudes de
desprecio hacia los demás, a los que consideraban indignos y pecadores: “presumían ser justos y despreciaban a los
demás”.
El Señor que
veía el corazón, se dio cuenta de la soberbia de éstos y, como médico
espiritual, pensó en ponerle remedio.
Dijo: Dos
hombres subieron al Templo a orar; uno era fariseo y el otro un recaudador de
impuestos, un pecador. Los fariseos, eran personas que se vanagloriaban de
observar la ley del modo más riguroso, pero su observancia era sólo exterior,
sólo para aparentar delante del pueblo y no para agradar a Dios; eran personas
falsas y engañadoras.
Los
publicanos eran personas que recaudaban los impuestos para los romanos, incluso
de modo tiránico y cometiendo evidentes
injusticias. El célebre escritor Suida, dice que su vida era un indigno
regatear, un continuo e impune robo público y una abierta violencia.
Entre los
judíos, decir publicano y decir ladrón público, era la misma cosa.
Estos dos
personajes-símbolo, llegaron juntos al templo. El fariseo, envuelto en su
amplio manto, altanero, soberbio y despectivo, avanzó hasta llegar al Santo de
los Santos, lugar donde solamente podía
estar el Pontífice, y puesto de pie, como hombre importante, dijo:”Señor, te doy gracias porque no soy como
el resto de los hombres”
Aclara San
Agustín: no se contenta con decir “como muchos” sino que dice “como el resto de
los hombres”. “Son todos ladrones,
injustos, adúlteros, como aquel publicano que vino al templo. Yo ayuno dos
veces a la semana y pago los diezmos de todo lo que poseo”
El
publicano, por el contrario, permanecía en el atrio del templo y ni siquiera se
animaba a levantar los ojos al cielo, tan consciente era de ser un pecador; se
golpeaba el pecho y decía: “Dios mío, ten compasión de mí que soy un pecador”
La parábola
sola, habría bastado para hacer comprender a los presentes la verdadera actitud
del hombre sabio delante de Dios, pero Jesús tenía en la mente, instruirnos
también a nosotros, y terminó diciendo:
“Yo les digo que éste bajó a su casa reconciliado
con Dios y el otro no”. El fariseo fue condenado por Dios y el publicano, justificado y perdonado.
Los Padres,
los comentaristas, tanto de la tradición hebrea, como de la siríaca y de la
griega, están de acuerdo y presentan la misma conclusión de Jesús: “todo el que se exalta, hinchado de
soberbia y de confianza en sí mismo,
será humillado, rebajado, envilecido, y quien se abaja , se hace pequeño, será
exaltado”.
Tal
sentencia resuena así: El soberbio se perderá y el humilde se salvará. No pueden
ir juntas soberbia y salvación, humildad y condena. Esta verdad ya se nos había
anunciado en el Antiguo Testamento, el
corazón del hombre se hincha con la soberbia antes de la ruina y antes de la
verdadera exaltación se humilla.
De un modo
nuevo nos lo dice el mismo Jesús en el Evangelio: “Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón”.
Con nuestro
texto evangélico se nos dice que no puede haber justificación y salvación para
aquellos que no son humildes y que, como el fariseo, serán condenados.
Santiago
dice que Dios está en guerra contra el
soberbio, el cual, como un ladrón quiere lo que no le pertenece; mientras Dios, abraza tiernamente a los
humildes y derrama sobre ellos la abundancia de sus gracias y de sus dones.
Dios resiste a los soberbios pero da su gracia a los humildes.
Incluso si
el soberbio se esfuerza por hacer el bien, se ejercita en los ayunos, en las
virtudes, en las mortificaciones, y aunque a sus ojos se considere bueno, más
que todos los otros hombres, o que esté cerca del altar, no será justificado si
no se vuelve humilde, mientras que los otros, si son humildes, serán abrazados
por Dios, a pesar de sus pecados.
Afirmaba
David: Dios no desprecia un corazón
arrepentido y humillado, por cuanto pueda ser culpable. Para hacernos
comprender esta verdad, San Juan Crisóstomo dice: En un espacioso, camino vienen
a encontrarse dos carros, uno cargado de pecados, con un peso monstruoso, casi
de no poder moverlo, pero guiado por la humildad; el otro, un carro liviano
llevado en triunfo por el viento de la virtud soberbia que, como un corcel
veloz, promete hacerlo llegar rápido a destino. ¿Lo creerían? Afirma el Santo:
el carro de la humildad irá adelante, no obstante la exagerada carga de
pecados, y llegará a la meta. El carro de la soberbia, si bien liviano y rico
de virtudes, no llegará a destino.
Porque,
concluye el Santo, la humildad, en un cierto sentido, se pone debajo del peso
de los pecados y vence su prepotencia y gravedad; la soberbia, por el contrario, con
su peso, pisotea la justicia y toda otra virtud y fácilmente las vence y las
oprime: “Presumían de ser justos y
despreciaban a los demás”.
El fariseo
ayunaba, hacía penitencia, pagaba los impuestos, no era como los otros, según
sus propios dichos. Todo lo que se esforzaba
por la justicia, por la virtud, lo destruía por su soberbia.
En un cierto sentido, sin darse cuenta, decía la
verdad, cuando admitía de no ser como el publicano. Porque éste era humilde
mientras el fariseo se hinchaba de soberbia. Feliz publicano que pudo decir que
era humilde.
Al fariseo
le sucedió lo que le pasó al príncipe
del que habla San Gregorio Magno: Visitando sus fortalezas, las consideró
seguras, pero no fortificó un pequeño
pasaje, donde el enemigo podía muy fácilmente abrir una brecha; y no fueron
pocos los enemigos que entraron en su corazón, si escuchamos como nos lo
describe el mismo pontífice: la soberbia se estableció y llevó allí todos sus
ejércitos.
Cuatro son
los grados de la soberbia, presentes en el corazón del orgulloso:
1. Aquellos
que se encuentran ricos de bienes de naturaleza y de gracia, de fortuna, pero
en lugar de reconocerlos como dones de Dios, los atribuyen a sus habilidades, a
su bondad, a sus condiciones y se complacen en ello, se glorían y se consideran
casi dioses, y, como Lucifer, se comparan con Dios: “Seré igual que el Altísimo”[1]
Dice
Teofilatto, si nuestro fariseo no hubiera tenido esta soberbia, y hubiera
considerado haber recibido de Dios su justicia y santidad, no habría
despreciado a los otros, y se habría considerado pobre y necesitado de Dios,
como ellos.
2. Son
aquellos que atribuyen a Dios, todos los dones, pero creen haberlos obtenido en
virtud de los propios méritos. Así el fariseo agradece a Dios, pero exalta al
mismo tiempo sus buenas obras, su justicia y sus ayunos.
3. Son
aquellos que, como el fariseo, creen tener dones y cualidades que en realidad
no tienen y viven en la ilusión de tenerlos.
4. Son
aquellos que, como el fariseo, presumen de sus virtudes, se creen autorizados a
deshonrar a los demás, despreciarlos y desestimarlos.
Como dice
San Gregorio, la soberbia es un mal que echa a perder todas las virtudes y
conduce a todos los vicios. La ira, destruye la paciencia, la gula, destruye la
abstinencia, la lujuria, destruye la castidad, pero la soberbia las ataca a
todas, y a todas las destruye, y en un momento arruina todo bien. Dice San Juan
Crisóstomo: observen, el fariseo con dos palabras, pierde toda su justicia,
mientras que el publicano, con una sencilla palabra, aparta de sí el peso de
tantos pecados.
Dice San
Agustín: que Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, no es
una enseñanza que encontramos solamente en el Nuevo Testamento, sino casi en
cada página de
Así ocurrió
desde siempre: le sucedió a Lucifer y a sus secuaces, que querían tomar el lugar de Dios; a nuestros
progenitores, a los cuales Satanás dijo: serán semejantes a Dios; al Faraón
sumergido en el Mar Rojo, a Saúl privado del reino, a Antíoco comido por los
gusanos, a Jezabel tirada como comida a
los perros, y a tantos otros; ellos nos demuestran que Dios resiste a los
soberbios, que no tiene en cuenta ni
la dignidad ni el prestigio.
“Elevado más allá del vuelo del águila o con tu morada entre las
estrellas, yo sabré rebajarte, dice el Señor”.
Dice San
Optato de Milevi: mejor un pecador humilde que un inocente soberbio. No porque
el pecado sea bueno y mala la inocencia, sino
porque Dios ama la humildad[2].
¿Estamos
convencidos que inocencia de vida y soberbia no pueden existir juntas? San Juan
Crisóstomo grita: si tanto puede la humildad unida al pecado, ¿qué cosa no
podrá unida a la virtud? Si la soberbia
es tan despreciable unida a la justicia, ¿qué cosa no será unida a la
iniquidad?
La soberbia
es signo de reprobación, mientras que la humildad es signo de elección, o lo
decimos con las mismas palabras de Cristo: el humilde se salva y el soberbio se
condena.
Me doy
cuenta que con lo que les expuse hasta ahora, les indiqué el puerto seguro,
pero los dejé en una gran tempestad. Y entones les presento el remedio que será
eficaz para todos. ¿Quieren ser humildes? ¿Saben que son soberbios? Para no ser
soberbio es necesario que yo me convenza de serlo. ¿Es una contradicción?
Esté bien
atentos, y se convencerán que cuanto les digo responde a la verdad. Confieso
que el remedio es nuevo y un poco extraño, pero es verdadero y justo.
Veo por
experiencia, que todos los otros motivos que tenemos para humillarnos, no
siempre los recordamos, o si los recordamos, esconden soberbia que los encubre.
Debemos entrar en nosotros mismos y encontrar allí el motivo para convencernos
que somos soberbios.
Solamente si
estamos convencidos de ser soberbios, ésta, aún permaneciendo dentro de
nosotros, no podrá perjudicarnos, porque será reconocida por nosotros.
Todos somos
pecadores, todos capaces de pecar, pero
la soberbia, si la descubrimos, está perdida.
El que sabe
que es ciego, no camina sin guía. El que sabe que es soberbio, no puede hacer a
menos que humillarse. No sabremos humillarnos de veras si no estamos
convencidos de ser soberbios. El remedio está dentro de nosotros; allí adentro
está el mal y la medicina, mejor dicho, el mismo mal es remedio para sí mismo.
El
reconocimiento sincero de nuestra soberbia es la fuerza que la destruye.
Hombre, no vayas lejos a buscar el remedio, entra en ti mismo y
encontrarás allí tu humillación. Encontrarás tantas miserias pero encontrarás la soberbia. Ésta es la
que debes reconocer y humillarte:
esto bastará. Si no te reconoces soberbio, quiere decir que lo eres, que
eres fariseo, y como él serás reprobado.
En mi
discurso me referí a tantas soberbias
humilladas. Ahora quiero recordarles una humildad exaltada. Esto se realizó en
María Santísima, y me agrada recordarla en este día, en que celebramos su
exaltación[3].
Si no tuviéramos otra prueba de la exaltación del humilde, el ejemplo de María,
debería bastarnos y hacernos enamorar de esta virtud.
¿Quién no se
asombra pensando en la grandeza de María, en los dones con que fue enriquecida,
desde su Inmaculada Concepción?
¿Quién no
queda fascinado, al considerarla hija de Adán, y elevada a ser Madre, hija y
Esposa de Dios? San Bernardo dice que
fue elevada a tanta gloria por su profunda humildad.
Si
Dice San
Máximo: María no habría llegado jamás a tanto, si antes no hubiera descendido, con la humildad de la
mente, por debajo de todos.
Es Ella la
que lo dice, en la visita a su prima Isabel: Dios miró la humildad de su esclava; todas las generaciones me llamarán
bienaventurada.
Estamos
seguros que Dios abaja a los soberbios con el mismo brazo con el que levanta a
los humildes, porque será siempre cierto que el humilde será exaltado y el
soberbio humillado.
 Español
Español Portugués
Portugués