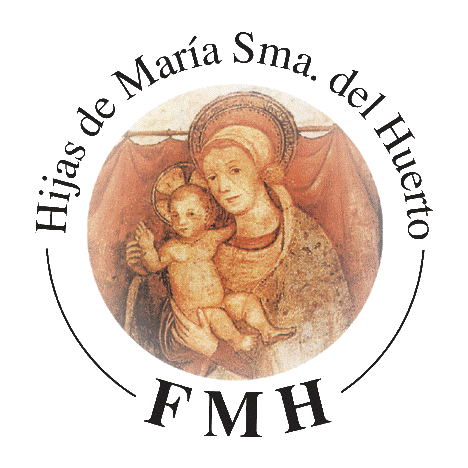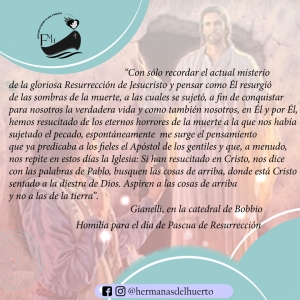DOMINGO DE RESURRECCIÓN
DOMINGO DE RESURRECCIÓN
“Si
Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe” (I Corintios 15,14)
Cada domingo,
con el Credo, renovamos nuestra profesión de fe en la Resurrección de Cristo. A
partir de este gran misterio se entiende todo en la Iglesia y cada celebración
eucarística lo hace relevante. También hay un tiempo litúrgico en el que esta
realidad central de la fe cristiana se propone a los fieles de forma más
intensa: la Pascua. Cada año, en el "Santísimo Triduo de Cristo
Crucificado, Muerto y Resucitado", como lo llama San Agustín, la Iglesia
recorre las etapas finales de la vida terrenal de Jesús: su condena a muerte,
su subida al Calvario cargando la Cruz, su sacrificio por nuestra salvación, su
deposición en el sepulcro.
Con Gianelli
podemos profundizar el sentido de este "tercer día", en el que la Iglesia
revive la Resurrección: es la Pascua, el paso de Jesús de la muerte a la vida,
en la que se cumplen plenamente las antiguas profecías. Toda la liturgia del
tiempo de Pascua canta la certeza y la alegría de la Resurrección de Cristo.
GIANELLI, EN LA CATEDRAL DE BOBBIO…
HOMILIA PARA EL DÍA DE PASCUA DE RESURRECCIÓN[1]
“Si habéis resucitado con Cristo,
buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Aspirad a las cosas de arriba
y no a las de la tierra.
(Col 3,1-4)
“Con sólo recordar el actual misterio de la gloriosa Resurrección de
Jesucristo y pensar como Él resurgió de las sombras de la muerte, a las cuales
se sujetó, a fin de conquistar para nosotros la verdadera vida y como también
nosotros, en Él y por Él, hemos resucitado de los eternos horrores de la muerte
a la que nos había sujetado el pecado, espontáneamente me surge el pensamiento que ya predicaba a
los fieles el Apóstol de los gentiles y que, a menudo, nos repite en estos días
En estas palabras, se nos anuncia el gran motivo de la presente
solemnidad, que tanto júbilo derrama en todos los fieles y el gran fruto que
nosotros debemos producir. Precisamente, éste será el doble tema de la breve
reflexión que me he propuesto desarrollar y para la cual espero su habitual y
devota atención.
Ustedes saben que el pecado ha causado la muerte - El pecado entró en el
mundo y por el pecado entró la muerte -. Y fue una doble muerte, del alma y del
cuerpo, y muerte eterna, irreparable y sin salvación por parte nuestra, dado
que a nuestros padres se les anunció con las misteriosas palabras del Creador:
- el día que coman de él, morirán sin remedio - (Gen 2,17). Pero aquella
salvación que el hombre no podía encontrar por sí mismo, Dios la encontró en su
Verbo que, haciéndose hombre, se ofreció a satisfacer por el hombre; tal fue el
precio que Él pagó sobre el altar de
El pecado nos sometió a la muerte del alma y del cuerpo; Cristo nos
devolvió la vida de uno y otro, de tal manera que hizo arrepentir al autor del
pecado de haber infectado la estirpe humana; y la gloriosa Resurrección de
Jesucristo es para nosotros una abierta e indefectible garantía. Porque,
habiéndonos Él asegurado mil veces que había venido a morir para darnos la vida
y para dárnosla más abundante y más rica que la que habíamos perdido, con su
Resurrección ha confirmado su promesa y no podemos dudar más de nuestra futura
resurrección a una vida inmensamente mejor, si lo queremos.
No es este lugar, ni este día para hablarles de los bienes superiores
que Dios ha preparado en el cielo para quien lo sirve y lo ama como
corresponde; sólo diré que, como enseñan con la Iglesia, todos los Teólogos,
los que han aprovechado el beneficio de la redención humana que Cristo obró, al
resucitar de la muerte, sus cuerpos tendrán las cuatro insignes cualidades que
se observaron en el mismo cuerpo resucitado de Jesús. Serán ágiles como Él, que
volaba de un lugar a otro, es más, parecía más veloz que el pensamiento.
Tendrán como Él aquella sutileza misteriosa, por la cual, siendo cuerpo, y
verdadero cuerpo palpable, compuesto de huesos y miembros, como era antes de
morir, entraba y salía por puertas cerradas, aparecía, desaparecía y volvía
como quería. Serán refulgentes y bellísimos de aquella luz, que a Él lo
envolvió sobre el Tabor, cuando apareció como un sol ante los tres afortunados
Discípulos y les anticipó una especie de Paraíso; luz que, quizás vieron más de
una vez, todos los fieles después de su Resurrección y especialmente cuando se
separó de ellos para irse al Cielo. Y finalmente estarán llenos de aquella
feliz inmortalidad, por la cual como Cristo, no solamente no estarán sujetos a
la muerte, sino que serán liberados de todos los males que frecuentemente
acompañan esta vida mortal y que la hacen tan mísera e infeliz, que muchos la
encuentran más insoportable que la misma muerte.
No solamente estarán exentos de todos los males, de todas las
necesidades, de todos los peligros, de todos los temores (lo que sería para
nosotros una inmensa felicidad), sino que serán ricos y abundarán de todo bien,
de todo gozo, de toda delicia, y serán tales que, no solamente no somos capaces
de expresarlos, ni siquiera de pensarlos (nos asegura San Pablo, que vio en
algún modo, y probó - El ojo no ha
visto, el oído no ha oído, a nadie se le ocurrió pensar lo que Dios ha
preparado para los que lo aman).
Les baste saber (para no alargarme en cosas que, con todo nuestras
palabras, no se pueden expresar), que nuestro cuerpo, sin dejar de ser cuerpo y
verdadero cuerpo, será de tal modo, purificado y, en cierto modo,
espiritualizado, que gustará las delicias del alma, puesto que el alma gustará
y vivirá las delicias mismas de Dios. Por eso, quizás, el real profeta David,
sin distinguir más el alma del cuerpo, decía a Dios en aquellos sus felices
éxtasis, que Dios, un día saciaría a sus siervos, no en la fuente, ni en el
riachuelo, sino en el torrente de sus delicias. He aquí, porque los Santos y
porque
En el cuerpo glorioso de Jesucristo contemplan como reflejados sus
miembros. Esperan vivamente que pronto serán como Él, ágiles, sutiles,
espléndidos e inmortales. No sólo aspiran, sino que suspiran por el feliz
momento de terminar esta vida, para ir rápidamente con el alma, y luego cuando
Dios quiera, también con el cuerpo, a gozar la eterna vida que Jesús mereció
para ellos con su muerte. No cesan, por tanto, de exclamar con el mismo S.
Pablo, ¿quién me liberará de la cárcel de este cuerpo de muerte, así pronto
vuelo hasta aquel Jesús por el que tanto suspiro?
Ahora comprenden quizás, por qué el Santo Apóstol decía a los fieles,
que si habían resucitado con Cristo, no debían pensar más en las cosas del
mundo, sino sólo pensar en gustar las del cielo. A San Pablo le parecía que un
cristiano, respecto a los infieles, era un hombre ya resucitado, es decir,
resucitado con el Bautismo a nueva vida, si bien no todavía a la inmortal, a la
cual estaban destinados y de la cual tenía una garantía en Jesucristo resucitado
y ya glorioso y triunfante a la derecha del Padre, a la cual nos llama y nos
invita y que, casi extendiéndonos la mano, parece decirnos: ¿Por qué tardan
tanto? ¿Por qué no vienen donde está Cristo sentado a la derecha de Dios? Le
parecía que un cristiano, que todavía busca, anhela, suspira y se deleita con
las cosas de este mundo, no está todavía resucitado de las tinieblas de la
muerte que en nosotros infundió el pecado, y por el cual, olvidada la verdadera
vida, se dedica a buscar su felicidad en los bienes sensibles de este valle de
llanto, que es lugar de muerte. Le parecía que un hombre así no fuese todavía
totalmente cristiano; y por eso les decía y nos dice a nosotros: Si es verdad
que han resucitado con Cristo, o sea, si son verdaderos cristianos, háganlo ver
con la gran prueba de no buscar, ni gustar más las cosas del mundo, sino
solamente las del cielo. - Si han resucitado con Cristo, aspiren a las cosas de
arriba y no a las de la tierra -.
Escuchen como él, para explicar mejor su concepto y para persuadirnos
nos dice, que un verdadero cristiano está como muerto al mundo y su vida no
debe figurar más entre los mundanos. Su vida debe ser tan semejante a la de
Cristo, que parezca una misma cosa con Él y con Él totalmente escondida en
Dios. – Pues ustedes han muerto, y su vida está ahora escondida con Cristo, en
Dios -. Casi como decir que nosotros debemos vivir en el mundo como si ya no
fuésemos del mundo, como si estuviésemos solo para pasar y correr veloces, como
quien aspira a salir rápidamente de esta tierra cruel, para alcanzar cuanto
antes la patria celestial. Somos peregrinos, gritaba en otro lugar, somos
peregrinos y estamos todavía lejos de nuestro buen Dios por el cual suspiramos.
Yo sé bien, mis hermanos, que estos deseos, estos suspiros, estos
arrebatos amorosos, este perfecto desprendimiento de toda cosa de aquí abajo y
este continuo anhelar el cielo y a Dios, no es de todos, sino sólo de ciertas
almas privilegiadas que, dadas a la carrera de la perfección cristiana, ya no
piensan más que en conseguirla. Y sé que si una tal carrera es digna de todos,
pero no todos están obligados a conseguirla para ser salvados. Pero sé todavía,
y ustedes no lo deben ignorar y por eso lo predico con el mismo Apóstol y
doctor de los gentiles, que todo buen cristiano debe tener siempre presente en
el espíritu que ha sido creado por Dios, a semejanza de Dios y para ser
eternamente de Dios; que si el infernal insidiador, a través del pecado, lo
había separado de Dios y condenado a la perdición eterna, el Unigénito Hijo de
Dios, Jesucristo, ha venido a salvarlo, lo ha redimido con su propia sangre, lo
ha restablecido en la gracia divina y por tanto, al antiguo derecho de la
herencia paterna, que es el Paraíso; que en Jesucristo, y especialmente en su
Resurrección, tenemos la prueba más cierta de ir a gozar un día con Él, no
solamente con el alma, sino infaliblemente también con el cuerpo, que
ciertamente no será igual a Él en la gloria, pero será de alguna manera
semejante a Él; que, en consecuencia, es demasiado indigno de tanta
predestinación y de tanta gloria, aquel que la olvida y entregado a los bienes,
a los placeres, a las vanidades de la vida presente, no piensa, no estudia, no
anhela y no se ocupa cuanto sabe y cuanto puede para conseguir la eternidad; y
que, por eso, la exhortación apostólica, que en estos días nos hace sentir la
Iglesia, no es solamente para los perfectos, ni sólo para aquellos que aspiran
a la perfección o deben aspirar a ella, como somos nosotros sacerdotes, sino
que es para todos los que, mediante el Bautismo y los otros divinos
Sacramentos, han resucitado con Cristo, que es lo mismo que decir, son
cristianos: todos ellos no deben estar más apegados a la tierra, sino al Cielo;
no deben afanarse más por hacerse ricos, por hacerse grandes, para darse a la
buena vida, para hacerse aplaudir, sino que deben estudiar, afanarse y
sacrificarse para no perder el Paraíso, donde ya reina su Cristo, que los
invita y espera para vivir y reinar eternamente felices con Él - Si han
resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a
la diestra de Dios. Aspiren a las cosas de arriba y no a las de la tierra -.
¿Qué más diré entonces, mis queridos hijos, qué más diré a todos
aquellos que tanto se pierden en torno a los negocios y a los intereses
mundanos, que ya no piensan más en el Paraíso, como si no fuese para ellos?
¿Qué diré a aquellos que tanto se dan a las ambiciones, al orgullo, a la
vanidad y al empeño de figurar en el mundo, como si en el mundo debiesen estar
para siempre y no fueran peregrinos en marcha hacia la eternidad? ¿Qué diré a
los que, olvidados de Dios y del alma y reducidos a la condición de animales,
ya no piensan más que en alimentar sus brutales apetitos y, muy lejos de
suspirar por el Reino de Cristo, parecen abominar o despreciar a Cristo y su
Reino? ¿Qué diré a aquellos desagradecidos, ingratos con Dios que, a
preferencia de tantos otros pueblos, los ha hecho nacer en el seno de su amada
Iglesia, y ellos, enemigos de
Es más, debo decir con gran amargura, que de cristianos sólo tienen el
nombre y el carácter bautismal para su mayor confusión; que muy lejos de estar
resucitados en Cristo, lo han traicionado mucho peor que Judas y peor que todos
los judíos, lo han crucificado; que precisamente con su nombre de cristiano y
la vida anticristiana y libertina, continúan, por su parte, atormentándolo,
destrozándolo, crucificándolo y dándole muerte. ¡Desgraciados! Él ha hecho
todo, ha soportado todo y nada ha ahorrado para salvarlos; ellos parecen vencer
en todo y despreciar todo, es más, no se ahorran nada en su perdición. ¿Qué
queda por hacer con estas almas desgraciadas y pervertidas? Ninguna otra cosa, mis queridos, más que
rezar, pero rezar vivamente por ellos e invitarlos a regresar. Hermanos
pecadores, vuelvan a Dios, entréguense a Dios; pero sólo a Dios y entonces
verán cuánto será más dulce y placentero darse a Dios y cuán amargo y desagradable
el haberse separado de Él y haberlo abandonado.
Vuelvan a Dios, pero no tarden, que es demasiado peligroso el retardo y
demasiada bella la ocasión que tienen para hacerlo en estos días de observancia
pascual, para que no la posterguen. ¿Cuándo lo harán si no lo hacen ahora?
Vuelvan a Dios, pero pronto, rápido y sin retardarlo.
Pero, para no profanar gravemente el santo júbilo de este día, yo me dirijo
ahora a ustedes, almas afortunadas que, mediante la divina gracia, habiendo
resucitado con Cristo a nueva vida, ya no tienen el corazón atado a los bienes
mezquinos de esta tierra, sino que suspiran por los del Cielo, donde Jesús ya
vive glorificado.
Ustedes estáis ciertamente todavía en la tierra y aún ligados a tantas
necesidades de esta vida, pero saben que son peregrinos; ustedes arrastran con
pena las cadenas que los tienen amarrados todavía a esta miserable esclavitud
pero esperan impacientes el momento de verse liberados. ¡Afortunados, ustedes!
Continúen desprendiéndose del peligroso mundo, sigan despreciando estos
miserables objetos que no son más que tierra y van a terminar todos en el fango
y estudien siempre como entender mejor, como apreciar mejor y gustar los bienes
del cielo, que duran siempre, que hacen feliz para siempre a quien los posee;
los bienes del cielo que Jesús les ha adquirido con
Continúen muriendo a las miras, a los fines, a los objetos de este
miserable mundo que, cuánto más mueran al mundo mucho más vivirán en Cristo y
en Dios. - ustedes han muerto, y su vida está ahora escondida con Cristo en
Dios -. Sigan viviendo de la vida de Jesucristo, que es precisamente la verdadera
vida y no teman porque pronto llegará el día, en el que ustedes también serán
parte de su Gloria; y el mundo, que los
despreciaba, como lo despreció un día también a Él, atónito, envilecido,
confuso, deberá, a pesar de todo, aplaudir sus triunfos. Tú, Jesús mío,
triunfador de la muerte y del pecado, que no tuviste dificultad en sacrificarte
por nosotros en
[1]
Catedral de Bobbio - 27 marzo 1842
[2]
Trascripción Daneri; Panegíricos y
homilías, Volumen I, Pagina 155. Traducción
del italiano Hna.Ma. de la Paz Rausch
 Español
Español Portugués
Portugués