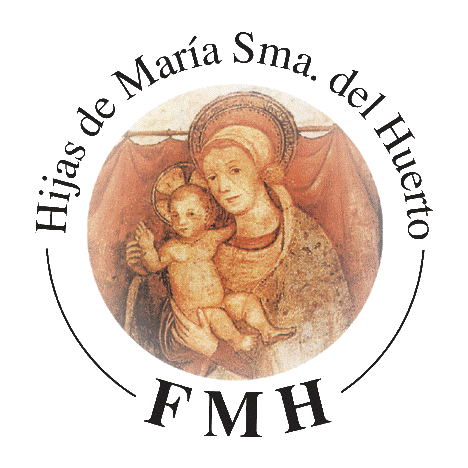I Reflexión para la oración de las cuarentas horas
PARA LA ORACIÓN DE LAS CUARENTA HORAS1
Yo le daré de comer del árbol de la Vida que se halla
en el Paraíso de Dios (Apoc. 2,7)
1819
El hombre está hecho para el Paraíso y Dios para estimularlo
lo colocó desde el principio en un paraíso terrestre, para que de las bajas y
pasajeras delicias que lo rodeaban, aprendiese a valorar y a suspirar las
delicias eternas que lo esperaban en el cielo. Pero el hombre imprudente,
abusándose del Paraíso, provocó la indignación del ultrajado Señor y fue
expulsado; toda la estirpe humana, por espacio de más de cuarenta siglos vagó peregrina y dispersa en un mundo
de tribulaciones, con la esperanza segura de un Salvador que, reparase todos
sus males, pero siempre suspirando en vano por su paraíso perdido. Vino por fin
el suspirado liberador y restauró muy bien todos los antiguos males, de tal
modo que, para mayor daño y confusión de nuestro eterno adversario y para
nuestro mayor bien, aniquiló la misma culpa y el engaño. Pero ¿y el bello
jardín de Adán? ¿Las delicias, la paz y las alegrías del Edén? Algunos, poco
expertos en los sobrenaturales misterios de nuestra Santa Religión, creyeron
vulgarmente que no fueron restituidos; pero no es verdad, se nos restituyeron y
con sobreabundancia. La Iglesia de Jesucristo es el nuevo Paraíso que, a los
ojos de la fe, supera infinitamente toda belleza del primero. Y si falta en
ésta el árbol funesto del bien y del mal, del cual pendía nuestro destino
eterno, no falta ciertamente el árbol felicísimo de la vida del cual es lícito
gustar los frutos dulcísimos y saciarnos: - Yo le daré de comer del árbol de la Vida que se halla en el Paraíso de Dios -. ¡Qué bella ocasión para hacerlo ver por quien
aún no lo conoce, o por quien aún no lo sabe reconocer totalmente! Almas
devotas y fieles que demostráis bien que dais bastante más importancia al
Paraíso que a los insanos delirios del carnaval, fijad vuestras miradas de fe,
vivas y penetrantes, en aquel Pan santísimo que veneráis, ya que en él
precisamente está el árbol, el fruto y la vida y se esconde el hermoso Paraíso,
frente al cual todo otro paraíso terreno se pierde y ni siquiera puede aparecer
y deslumbrarnos con sus placeres. ¡Oh, soberano Paraíso! Si logro hablar
dignamente de ti, podremos despreciar cualquier otro objeto y serás valiosísimo
instrumento para conquistar aquella gloria, de la cual eres garantía segura y
que en ti se esconde.
Un bien es tanto más preciado cuanto más se acerca a la
perfección divina, que es la fuente viva de todo bien; y por eso, será más
bello aquel paraíso cuyos bienes se acercan más
a Dios. Los bienes y las delicias que constituyen el Paraíso de Dios,
preparado para los elegidos, son de dos cualidades: unos, espirituales y
divinos, correspondientes a la naturaleza del alma, que nacen inmediatamente en
la visión beatífica y en la posesión de Dios; otros, corporales y sensibles,
correspondientes a la naturaleza del cuerpo que, hecho inmortal, debe él
también gozar con el espíritu en aquella patria feliz; éstos son, precisamente,
el deleite del lugar, la agradable compañía, la seguridad y la paz. De estos
últimos bienes y delicias, Dios esparce una muestra en el Paraíso de Adán,
aunque escasos y lejanos de aquellos que constituirán el Paraíso del cielo.
Pero, puesto que el hombre está tan inclinado al mal, que muy fácilmente se
deja arrastrar a la culpa por los inocentes placeres que se favorecen con los
sentidos, Dios quiso sustituir el antiguo Paraíso con otro hermoso, pero sin
peligro ni fatalidad, lo colmó de delicias espirituales y divinas, sin
mescolanza de objetos y placeres terrenos que pudiesen ser, de alguna manera,
un tropiezo para el hombre. Dios en el cielo se ve, se ama y se goza;
precisamente en esto consiste el Paraíso. Ahora, ¿quién será entre los fieles
que al verlo no lo reconozca y no crea, aún entre las sombras, en el misterio
vivo, real y presente con su humanidad y con su divina esencia y no lo adore?
En efecto, ¿cómo se descubre la fe en los grandes misterios de la sacrosanta
Eucaristía? ¿Quién es Aquél que adoráis en aquella Hostia sacrosanta? ¿No es el
mismo Dios que hizo todas las cosas, que gobierna y rige todo, que nació,
vivió, murió entre nosotros como lo hacemos nosotros mismos? ¿Aquel Dios que
creó el Paraíso en el cual es contemplado y adorado por los ángeles y los
serafines? Decid, por favor, mis hermanos ¿qué tienen ellos, en el cielo, de
gloria sustancial e intrínseca, que nosotros no tengamos en este místico
Paraíso, si bien velada y escondida? ¿Y creéis vosotros que las delicias del
Paraíso terrenal serían suficientes para contentar el corazón de Adán, si no
hubiese tenido él la viva esperanza que de allá pasaría un día al Paraíso del
cielo? No, mis hermanos, sin duda, que sin tal esperanza aquel lugar de tantas
alegrías se habría convertido en un exilio de tristeza y de llanto. Por el
contrario, la sola posesión de Dios basta para contentar a los elegidos y
hacerlos felices de manera que, no sólo no dejarían un solo momento de amarlo
por todos los goces posibles, sino que para amarlo, elegirían, más bien, sufrir
los más grandes males, para gozar sólo de los bienes que nacen de tan soberano
divino amor. Por tanto, ¿no nos sentiremos más afortunados que Adán, ya que
tenemos en este hermoso Paraíso una idea de las más inefables alegrías del
cielo?
Sé que los ojos de la carne nada ven, nada sienten y nada
gozan de tan felices alegrías; sé también, que su insuficiencia, su enfermedad
son, más bien, un obstáculo a la confundida razón para dejar con toda libertad
y expansión que el alma se sumerja y se abandone en el espíritu; pero sé también
que la fe suple a la debilidad de los sentidos en quien la reconoce y que un
alma, iluminada de su esplendor, al contemplarlo no queda jamás sin júbilo, ni
sin delicias.
Es muy cierto que nosotros vemos, de manera cubierta, aquella gloria y aquellos esplendores eternos, que relucen ante las miradas de los elegidos del cielo, pero no por esto debe sernos menos adorable y amado. Si él quisiese mostrar, no digo su infinita gloria, sino sólo un rayo de sus eternos esplendores, ¿quién se atrevería a acercarse más? ¿quién sería tan audaz para acogerlo en el propio seno y alimentarse de él en la Mesa Eucarística? ¿No cayeron desmayados por tierra un Pedro, un Santiago y un Juan, porque lo vieron allá sobre el Tabor? ¿Y nos creeremos nosotros menos afortunados, porque para hacerse más amable, más amado y más dulcemente soportable, se aniquila en cierto modo, se esconde y se ofrece a nosotros como nuestro alimento, nuestra bebida y nuestra ayuda? ¿Cuándo lo tuvo así y lo gozó Adán en el Paraíso? Allá, iba alguna vez, pero sólo de paso, aquí lo tenemos siempre, no se va nunca - Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo - (Mt 28,20). Si allá se hacía ver alguna vez para instruir, para amenazar o reprender a nuestros primeros padres, aquí se muestra siempre con actitud de paz, de amistad y de amor. Aquí, su trono es siempre el de la misericordia y sus manos están siempre colmadas de dones que derrama, amoroso y propicio, a quien los quiere y los pide. Aquí su rostro siempre es alegre, siempre dulce, piadoso y suave. Y si alguna vez, parece a nuestra fe verlo en una actitud menos alegre y anhelante, la fe advierte y entiende bien que es un puro defecto de aquella compasión que Él siente por nosotros, pecadores, y porque anhela, como amante perdido, reconquistar nuestro corazón extraviado y perverso; por lo demás, jamás una queja, nunca una amenaza, nunca un castigo. Es más, si su vigilante justicia, se prepara en el cielo para castigar nuestras culpas, basta que nosotros, humillados y contritos, sepamos refugiarnos en este trono divino para ser salvos. De este trono de gracia y de misericordia se vuelve a nosotros, deseoso de confortarnos en nuestras miserias y angustias de esta vida mortal. - Vengan a Mí, grita amoroso, Vengan a Mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré - (Mt 11,28). ¿Cómo podemos tener fe, hermanos, y no conmovernos, no enternecernos y no abandonarnos en Él con fervoroso arrebato y seguir un tan dulce, tan santo y tan tierno amor?
Por lo que respecta a amarlo, yo entiendo bien, hermanos, que nosotros no lo amamos como conviene, con un amor que se asemeje, aunque de lejos, a aquel amor con que lo aman los elegidos del cielo. Aquel es el reino del divino amor y allá se aprende a amarlo perfectamente, aquí el alma está todavía afligida por los sentidos, que la atraen a la tierra, y no puede elevarse a su Dios, con sus débiles vuelos e impotentes esfuerzos. Allá arriba no se preocupa, no ve, no siente, no busca, no desea más que a Dios; se abandona totalmente en Dios y, amándolo sólo por sí mismo y sólo porque merece amor, se pierde en este amor y queda como ensimismada en su Dios. No, no es de nosotros este amor; pero también encontrándose el alma en nuestro místico paraíso tan cercana a su Dios, es más, entre sus brazos, en medios de tantas pruebas y delicadezas de amor, me parece casi imposible, que el alma no lo ame y no lo ame tiernamente; y si aún no llega a olvidarse de sí misma, no deba al menos recordarse de sí y de su Dios. ¡Feliz Adán, si en tu paraíso hubieses tenido menos deleites ante tu mirada y sólo alguna vez hubieses gozado la presencia de tu Dios como nosotros la gozamos aquí! ¡Afortunada Eva, si en lugar del árbol del infortunio, hubieses podido detenerte delante de nuestros venerables tabernáculos, donde la fe nos muestra y nos revela a aquel Dios, que tú olvidaste en aquel momento!
Pero ¿para qué me glorío yo de la presencia de nuestro Dios en tan grande Sacramento frente al Paraíso de Adán, si los mismos ángeles no lo tienen tan presente y no lo poseen de modo tan perfecto como nosotros lo podemos poseer en tan bello paraíso? ¡Se inflaman por cuanto poseen los serafines y se identifican con su Dios! Ellos lo amarán más, pero no podrán poseerlo más que aquel que en nuestro Paraíso se alimenta en la Mesa Eucarística. ¿Los espíritus beatos veneran la triunfante humanidad? él la tiene en sí. ¿Lo contempla el alma gloriosa? él la posee en su corazón. ¿Exaltan la divinidad? también en ella está toda contenida. ¿Y de qué pueden los cielos jactarse de más grande?... Bien lo sé, mis hermanos, que habla un misterio, pero tan seguro y tan real, que no nos deja dudar un momento de tener en la Sacrosanta Eucaristía un nuevo Paraíso, que supera inmensamente las cualidades y las delicias del paraíso de Adán y que, en la medida que nuestra naturaleza enferma lo consiente, nos da una idea del Paraíso eterno.
Pero vosotros no cesáis todavía de objetarme la total falta de placer sensible; y de esto, precisamente, se deduce la poca estima que de Él tienen los cristianos poco fervorosos. Ciertamente, yo afirmo, que bastaría responderos que éste no es el tiempo de tales placeres, ni se debe dar importancia a los sentidos donde habla la fe. Pero para que no atribuyamos a nuestro paraíso un defecto que es totalmente nuestro, es necesario advertir que Dios a estos placeres no los ha desechado, sino que ha dejado a la fe y a nuestro fervor la preocupación de descubrirlos, así como dejó a Adán la preocupación de sacar placeres secretos y espirituales de los sensibles y deliciosos objetos con que había enriquecido a su paraíso. En efecto, el hecho de que seamos fríos y no aptos para gustarlos, ¿niega acaso que la secreta consolación con que sentimos llenarse el alma e inundarnos el corazón toda vez que con gran fervor nos acercamos, supera toda otra terrena suavidad y placer? No es para los profanos que yo hablo, sino para las almas fieles a su Dios, que lo aman más que a cualquier objeto terreno y caduco.
Y si nosotros demasiado mal sabemos gustar de Él, ayudémonos de aquellas almas elegidas, que aún mortales, comenzaron a vivir una vida celestial y beata. Ayudaos de un Felipe de Neri, de un Francisco de Sales, de un Luis Gonzaga, de un José de Calasanz, de una Catalina de Siena, de una Magdalena de Pazzi, de una Matilde, de una Teresa, de una Verónica, de nuestra ardiente Catalina de Génova, y de tantas otras almas, que sólo sabían entrar con su mirada de fe en este nuestro Paraíso, para fijarse en el Dios que lo creó y, cediendo a la fuerza de un incomprensible amor, eran elevadas de la tierra y arrebatadas en éxtasis de alegría, como mostrando que no sólo el espíritu, sino también el cuerpo probaba y sentía un gozo de paraíso; o sintieron arder el pecho y con el rostro encendido como carbones encendidos para mostrar que este paraíso también tiene sus serafines; o probaron este amor tan vivo, que sentían que el corazón con sus ardientes latidos, parecía querer salir del pecho o al menos dilatarse para mostrar que tanto fuego no era una cosa terrena y mortal; o mereciesen ver en largas hileras a los mismos jubilosos ángeles en torno a los altares, como indicando que también ellos estiman nuestro paraíso, que no es, para nada, menos admirable que aquel que tienen en el cielo; o contemplaron visiblemente al mismo amabilísimo Jesús, bajo el aspecto, dulce y tierno, de amoroso niño, como para demostrar que también en este paraíso de fe no está siempre velado, al ojo mortal, el Dios que lo crea; o, finalmente, como si ya estuviesen muertos a la vida del cuerpo, no supiesen gustar otro alimento, otra bebida, otro consuelo que este pan de vida, mostrando así, muy claramente, que también en este paraíso se puede vivir sólo de Dios y sólo de amor, como se vive en el cielo.
¡Ah, mundo miserable, que no cuidas tal paraíso y perdido entre los delirios y las vanidades de la carne te haces cada vez más incapaz de gustar un día las dulzuras eternas! ¡Cuídate al menos de profanarlo! ¡Cuídate al menos de hablar mal de él y confundiros en la ignorancia, por la cual demasiado mal lo conoces y lo entiendes!
Y vosotros, almas cristianas, que con dulce placer os acercáis para contemplarlo con fervor y adorarlo con devoción, que nunca os abandonáis a los arrebatos seculares para abandonar tan bello y tan feliz paraíso, recordando siempre lo que predicaba en su tiempo San Pedro Crisólogo en la fiesta del carnaval: - Que quien quiera divertirse con el diablo no podrá luego reinar con Cristo -.
¡Ah no, Señor Sacramentado, que ninguno de
nosotros os abandone! Ya que por un exceso de amor inefable, donándote
totalmente, viniste a darnos un paraíso también aquí en la tierra, haced que
nosotros lo apreciemos y sepamos gustarlo, de tal modo que no lo abandonemos
nunca más, para luego pasar de éste al paraíso del cielo, donde en manantial de
eterna vida alimentas y haces vivir de Vos mismo a vuestros elegidos: - Yo le daré de comer del árbol de
la Vida que se halla en el Paraíso de
Dios -.
Discursos y Panegíricos, Antonio
Gianelli,
Marcone 3, pág. 46-55
Escritos autógrafos
Volumen 8, pág. 46-55
1 Discurso
recitado en el carnaval del 1819 en
Génova en la Iglesia de N.S. de las Viñas. Se tiene el autógrafo conservado por
el M.R. Can. Santiago
Gianelli.
 Español
Español Portugués
Portugués